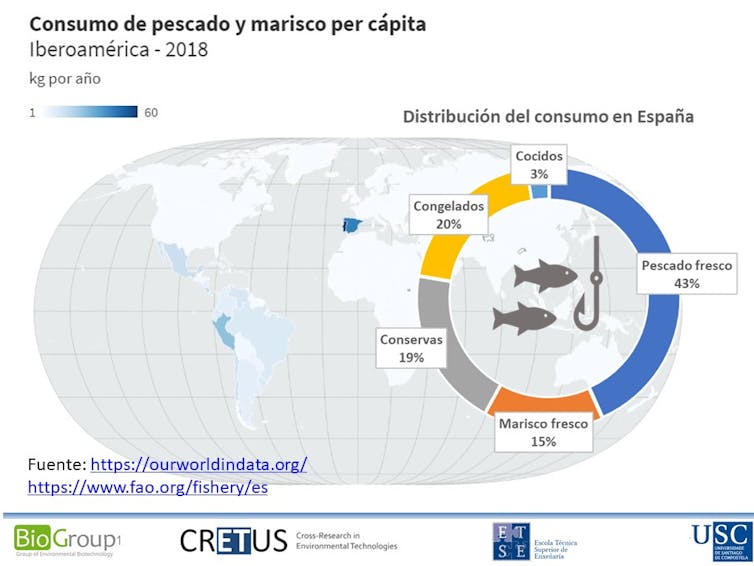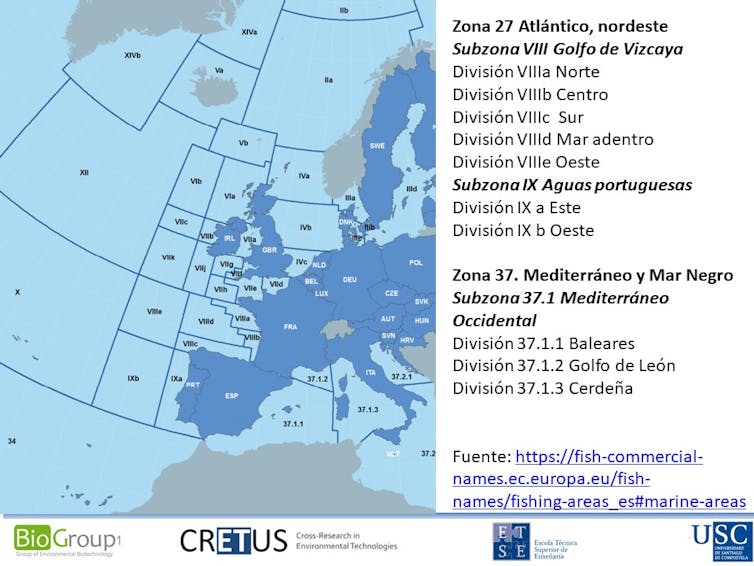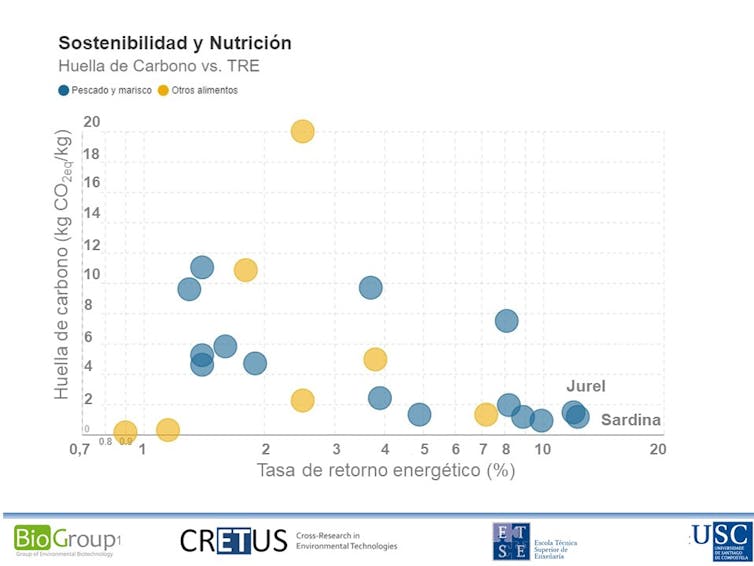Cada vez más el mercado global está marcado por la incertidumbre en torno a los elevados precios del grano de café que no han dejado de elevarse, triplicando su precio desde el año pasado y llegando a niveles históricos que han superado los US $4,30 por libra.
Todo impulsado por las afectaciones de las cosechas en Brasil, principal exportador del grano, las fuertes sequías y los problemas climáticos en Vietnam, otro de los productores más importantes.
A eso se suman problemas en la logística global del suministro y los recientes aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump, lo que ha generado una ola de compras masivas por parte de los tostadores internacionales por temor a una elevación aún mayor de los precios.
Para conocer cuáles son las expectativas frente a este aumento de
precios y el futuro del mercado, conocemos las opiniones de Miguel Rendón, CEO de Escoffee, tostadora y comercializadora ecuatoriana, y Juan Francisco De Sola, CEO de Unex, exportadora de café verde de El Salvador.
¿Cómo se interpretan los precios récord del café?
La elevación del precio de café está directamente relacionada con una demanda en aumento y una reducción en las cosechas, sobre todo, de Brasil y Vietnam.
“Los precios altos son consecuencia de una escasez de oferta, en particular de la cosecha en Brasil, después de varias sequías y heladas posteriores a la pandemia. A esto se agrega que la cosecha brasileña para este año tiene una proyección a la baja y eso ha generado que los precios se mantengan elevados”, asegura Juan Francisco.
Miguel afirma que en Ecuador los problemas de abastecimiento se sintieron ya entre septiembre y octubre del 2024. “Investigamos qué estaba pasando con colegas en otros países como Colombia y Guatemala y tenían el mismo problema: escasez. Lo que descubrimos fueron problemas con las cosechas de Brasil y Vietnam. Esto agitó el mercado y los precios”.
Él agrega que frente a esta baja en la oferta los grandes importadores echaron mano de lo que tenían en las bodegas y globalmente se consumieron los inventarios que se tenían de reserva.
El alza de precios “refleja un sinceramiento de los costos de producción y logística que debió suceder paulatinamente desde hace, al menos, dos años. Como eso no sucedió los precios tuvieron elevaciones súbitas que han generado nerviosismo en los mercados y todo el mundo ahora busca abastecerse”, explica.
Particularidades de este periodo de precios altos
El café siempre ha tenido olas de precios altos y precios bajos por la volatilidad propia de los niveles de producción, asociados a un factor incontrolable: el clima. A pesar de eso, este periodo tiene algunas particularidades. Miguel recalca que el precio se ha elevado de manera súbita. “Nunca ha habido un alza tan exponencial y seguirá subiendo. Avizoro que las siguientes alzas serán paulatinas, pero es muy difícil que el precio baje en un futuro cercano”.
“Lo particular, pero al mismo tiempo preocupante con este fenómeno, es que históricamente las alzas de precio se han resuelto con recuperación de cosecha, particularmente en Brasil. En este caso, se sabe que hay una escasez de café para suplir la demanda de consumo, por lo que el ajuste a la baja en la demanda se supone ocurrirá cuando el alza del precio de café alcance al consumidor y modifique su conducta de compra”, resalta Juan Francisco.
Los consumidores deben acostumbrarse a cafés más caros. “Ya tazas de US $0,90 centavos no existen. Los bebedores de café tendrán que asumir una elevación de entre US $0,30-0,40 centavos en su café”, comenta Miguel.

¿Son sostenibles estos precios o será inevitable una caída?
Juan Francisco asegura que esta elevación de precios no es buena para nadie en la cadena de suministro. “El mundo no cuenta con el financiamiento para comprar y vender café arriba de los US $4,00. Con las posiciones del contrato C invertidas, el costo de transporte genera precios altísimos para los intermediarios y, con ello, continuarán los problemas de liquidez. Esto nos obliga a reevaluar cómo debemos lograr sostenibilidad en la cadena, empezando por los caficultores, quienes toman el riesgo de clima y precio para producir”.
Asimismo, Miguel considera que la industria del café debe ser consciente de que estamos viviendo una nueva realidad, en todos los eslabones de la cadena de valor, pero sobre todo entre los productores.
“El escenario cambió y lo que veo es que los costos, sobre todo de los productores, se están sincerando. Los costos en la finca son diarios. La mano de obra se ha encarecido por escasez y los insumos por factores de la economía global. El costo de la tierra también es más elevado. Se trata de una situación que todos sabíamos que sucedería, la cuestión es que el cambio fue súbito”.
En consecuencia, él no ve posible una caída de precios en el corto o mediano plazo. Aunque el café ya no subirá de manera exponencial, los precios seguirán al alza, esta vez, poco a poco. “El cambio climático va a estar presente en los próximos años y la realidad geopolítica es muy cambiante, lo que impactará en los precios del café”.
Por el contrario, para Juan Francisco, una caída de precios será inevitable. “El problema es que no sabemos cuándo sucederá ni en qué medida. Actualmente, es muy volátil el mercado y no se pueden hacer proyecciones exactas”.
La afectación a la cadena de valor
Miguel comenta que los tostadores también se han visto afectados. “Los márgenes se han reducido mucho. Pasamos de estar acostumbrados a márgenes del 15-17 % a unos que están entre 4-5 %. Esto obliga a tomar decisiones semana tras semana, se debe pensar con cabeza fría y teniendo claras las tendencias de la industria”.
La actual volatilidad de la industria genera un shock en la demanda de inventario de café, afirma Juan Francisco. “Se paraliza la compra del grano, lo que solo echa leña al fuego, ya que continúa generando más inestabilidad. A falta de compradores, se pone mucha presión financiera sobre las posiciones abiertas de los intermediarios”.
La afectación también vendrá por el lado del consumidor, que deberá acostumbrarse a pagar cafés más caros. “Cafeterías, hoteles y restaurantes tienen que elevar sus precios porque sino el negocio no será sostenible”, opina Miguel.
Si no quieren pagar precios altos, los consumidores empezarán a cambiar sus hábitos. Estas transformaciones se empiezan a sentir en el mercado, por ejemplo, en el repunte del consumo de café instantáneo, mucho más económico.
En este contexto, los productores deberán educarse en temas financieros para tener costos reales de sus fincas y competir con mejores precios. “Los caficultores tendrán que apostarle a la calidad maximizando su productividad para encontrar una rentabilidad adecuada en el esfuerzo que realizan. La clave estará en la eficiencia en la relación costo-calidad, dada la falta de mano de obra y una elevación en el valor de los insumos”, dice Miguel.

Qué viene ahora y cómo prepararse para la volatilidad
En una coyuntura de incertidumbre frente al clima que afecta las cosechas y los vaivenes económicos y geopolíticos globales resulta complicado hacer proyecciones a largo plazo. Por eso, la industria debe concentrarse en tantear los mercados y tomar decisiones a corto y mediano plazo.
Juan Francisco comenta que se tiene que asumir “que la volatilidad va a continuar hasta que sucedan una o dos cosas. En primer lugar, que se estabilice la producción de Brasil, lo que no se espera ya que la temporada lluviosa de la cosecha que viene ha sido deficiente. En segundo lugar, que exista un shock en la demanda de consumo de café en los países importadores de la Unión Europea y Estados Unidos”.
A pesar de eso, agrega que “solo sucederá si el distribuidor sube el precio al consumidor de manera que disminuya el consumo. En la medida que baje la demanda, se controlará la volatilidad y se esperarían mejores precios. Lamentablemente, nadie sabe a ciencia cierta cuándo o si esto sucederá, así que debemos acostumbrarnos a movernos en la incertidumbre”.
Según Miguel, es poco probable que la demanda caiga. “Hay mercados emergentes, como China e India, que están disparando el consumo, por lo que una caída de precios es improbable. Frente a la volatilidad, todos los eslabones deben preocuparse por ser eficientes en sus costos, garantizar el abastecimiento del grano con al menos nueve meses de anticipación y enfocarse en la calidad y en las relaciones a largo plazo en sistemas de comercio directo”.
Además, recomienda trabajar en la educación de clientes y proveedores para que comprendan la problemática de la industria. “En este escenario esperamos que quienes ganen sean los productores y que los consumidores comprendan que no hay otra opción que subir los precios para que la cadena de valor tenga sostenibilidad”.

Conclusiones finales
Son tiempos de volatilidad para la industria del café a escala global, marcados por los precios altos con proyecciones de mantenerse en esos niveles. Frente a esto, quienes conforman la cadena de valor no tienen otra opción que reinventarse día tras día y adaptarse a esta nueva realidad.
Es hora de fortalecer las relaciones a largo plazo con clientes y proveedores, estudiar las tendencias del mercado, prever con antelación el abastecimiento del grano, educar a los consumidores y tener clara la estrategia financiera para blindar la sostenibilidad del negocio.
Fuente; Perfect Daily Green








%20Feed%20%7C%20LinkedIn%202024-07-31%2019-14-45.png)